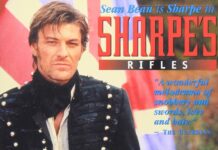No soy padre, hay muchas cosas sobre la relación entre una madre, o un padre, y sus hijos, que no entiendo (seguramente nunca entenderé). Mi hermana, que tuvo a su hijo hace unos pocos años, me dijo una vez lo mucho que, desde que era madre, entendía a mi madre (ambas tuvieron sus más y sus menos durante su adolescencia): cómo, desde su maternidad, logró sentirse más cerca de su (nuestra) madre. A menudo recordamos que de pequeños nuestros padres nos regañaban, a veces incluso mucho; luego sorprende lo fácil que se puede “olvidar” que ahora regañamos a los hijos. Esa es una de las lecciones que la madre de Kun “aprenderá” en “Mirai, mi hermana pequeña”, película de Mamoru Hosoda que estuvo entre los filmes de animación nominados en los últimos Oscars (no ganó, el premio fue para «Spider-Man: un nuevo universo«, que ya comentamos por estos lares): le dice a su madre que recuerda cómo le gritaba cuando era pequeña y ahora es ella la que le grita a Kun, un niño de cuatro años mimado y que empieza a conocer que, con la llegada de la pequeña Mirai al hogar, ya no es el rey de la casa (como dejó de serlo Yukko, el perro de la familia cuando el recién llegado fue el propio Kun); es un rey destronado y como tal empieza a sentirse y a rebelarse.
La película de Mamoru Hosoda toma la familia como el tema esencial de su filme, como lo es también en la sociedad japonesa. Lo que empieza como una historia meramente costumbrista –un niño de cuatro años que se siente apartado con la llegada de una hermana pequeña al hogar familiar–, pronto se convierte en algo más que una fábula cuando lo “familiar”, lo real, se mezcla con lo fantástico en una serie de secuencias –del patio de casa al taller de un bisabuelo que murió hace poco tiempo, de la casa de su madre cuando era pequeña y en una tarde de lluvia, a una estación central de ferrocarril en Tokio– en las que Kun “conoce” a otros miembros de su familia, del pasado y del futuro, incluida esa hermana pequeña que no le agrada, Mirai, y que de adolescente, en el futuro –en un juego metanarrativo, pues mirai en japonés significa eso mismo, “futuro”; no es el único juego de palabras que aparece en el filme– le enseñará a ver el mundo de otra manera. A crecer. A madurar.
La historia de Kun es sencilla, pero al abrirse a otras esferas (y otros temas), parece tornarse compleja; el humor que en algunos momentos nos hace sonreír, como cuando Kun pega a su solícito padre porque su madre no le hace caso, se “convierte” en perro o no puede aguantar las cosquillas que le hace la Mirai “del futuro”, se combina con la seriedad de las tradiciones familiares (que quizá por nuestros lares nos puedan parecer algo pasadas de moda). Un humor que cede el paso o se combina con lo poético y la emoción en esa secuencia de Kun con su bisabuelo en la que aprende que hay una primera vez para todo, pues montar en bici no es más complicado que montar a caballo o hacerlo en motocicleta. Kun descubrirá el mundo a través de los demás y nosotros, desde este lado de la pantalla, lo haremos a través de sus ojos, y también sentiremos la curiosidad que poco a poco lo invade. “Mira al frente”, le dice su bisabuelo cuando van en moto por una ciudad de Yokohama que aún no se ha convertido en la segunda gran urbe japonesa. Kun lo tendrá presente cuando intente, otra vez, aprender a montar en bici.
 Son muchos los temas que el filme, sin aspavientos ni alardes de una creatividad impostada, evoca con sutileza: la memoria transmitida de generación en generación –ese roble en el jardín de casa que, como dice Mirai, es el “índice” de la familia, que clasifica el pasado, el presente y el futuro –; la (difícil) conciliación entre el trabajo y el cuidado de los hijos, algo que preocupa tanto a la madre de Kun, cuando tras el parto vuelve a su empleo, como al padre, quien, como arquitecto freelance, se quedará en casa cuidando de los pequeños y “aprenderá” (también) lo que significa (en verdad) ser padre; el valor de las pequeñas cosas, de los gestos que, de no haberse realizado, no habrían hecho de nosotros lo que somos ahora. O aquellos gestos que repetimos: la madre que regaña a Kun por tener los juguetes desordenados y resulta que ella hacía lo mismo cuando era pequeña y disfrutaba jugando en el caos; el padre que lloraba de pequeño al intentar montar en bici, del mismo modo que Kun en el presente… ¡y es que todos hemos sido niños!
Son muchos los temas que el filme, sin aspavientos ni alardes de una creatividad impostada, evoca con sutileza: la memoria transmitida de generación en generación –ese roble en el jardín de casa que, como dice Mirai, es el “índice” de la familia, que clasifica el pasado, el presente y el futuro –; la (difícil) conciliación entre el trabajo y el cuidado de los hijos, algo que preocupa tanto a la madre de Kun, cuando tras el parto vuelve a su empleo, como al padre, quien, como arquitecto freelance, se quedará en casa cuidando de los pequeños y “aprenderá” (también) lo que significa (en verdad) ser padre; el valor de las pequeñas cosas, de los gestos que, de no haberse realizado, no habrían hecho de nosotros lo que somos ahora. O aquellos gestos que repetimos: la madre que regaña a Kun por tener los juguetes desordenados y resulta que ella hacía lo mismo cuando era pequeña y disfrutaba jugando en el caos; el padre que lloraba de pequeño al intentar montar en bici, del mismo modo que Kun en el presente… ¡y es que todos hemos sido niños!
La película de Hosoda desborda una fantasía que no es gratuita ni un mero recurso de evasión: supone un mecanismo narrativo que ayuda a que la propia narración fluya de una manera natural. Las elipsis temporales y espaciales, aunque puedan parecer pequeñas fugas susceptibles de desviar la “atención” del relato principal, abren el objetivo de la cámara y aportan los puntos de vista que el pequeño Kun “necesita” para madurar y darse cuenta de que ya no es el rey mimado de la casa, que debe poner de su parte en la familia. “Esa actitud… no es buena”, le reconvendrá su yo del futuro cuando Kun lloriquea, porque no puede ponerse sus pantalones cortos amarillos favoritos antes de irse a un camping familiar, y se va de casa: “¿qué son más importantes, tus pantalones o unos recuerdos felices?”. Esa huida tras el berrinche le lleva a la gran “aventura” en la estación de tren de Tokio (otra de las grandes secuencias del filme) y en la que descubrirá realmente “quien” es y que los demás (papá, mamá…) también tienen un nombre y que será necesario aprenderlos para asentar su propia identidad (no es suficiente con decir “soy el hijo de mamá, soy el hijo papá”).
El resultado es una delicada y hermosa película, que nos atrapa a medida que nos adentramos en sus vericuetos, que nos hace reír, que nos maravilla y también emociona con las cosas sencillas que se cuentan y por cómo se cuentan. Una serie de escenas cotidianas que en realidad relatan grandes temas universales. De hecho, el aparentemente complejo entramado narrativo, con sus elipsis y sus evasiones, potencian la sencillez de una historia de crecimiento personal. De un niño. De unos padres. De todos nosotros.