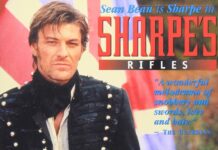Pixar siempre trata de ir adelante en sus historias, no conformarse con lo ya visto… aunque desde hace un tiempo nos dé secuelas y franquicias; claro que, si son como la serie Toy Story, servidor firma ya. Y es verdad: en los últimos tiempos, hemos tenido secuelas de algunos de sus grandes éxitos –»Buscando a Dory», «Cars 3″–, que quedan lejos de sus primeras partes y de maravillas como «Del revés» («Inside Out») y que se echaba de menos alguna historia “nueva”, arriesgando y demostrando por qué el estudio de John Lasseter, Pete Docter, Brad Bird, Andrew Stanton y unos cuantos más sigue siendo la mejor fábrica de animación (ahora dentro de Disney) del mundo cinematográfico actual.
Pixar siempre trata de ir adelante en sus historias, no conformarse con lo ya visto… aunque desde hace un tiempo nos dé secuelas y franquicias; claro que, si son como la serie Toy Story, servidor firma ya. Y es verdad: en los últimos tiempos, hemos tenido secuelas de algunos de sus grandes éxitos –»Buscando a Dory», «Cars 3″–, que quedan lejos de sus primeras partes y de maravillas como «Del revés» («Inside Out») y que se echaba de menos alguna historia “nueva”, arriesgando y demostrando por qué el estudio de John Lasseter, Pete Docter, Brad Bird, Andrew Stanton y unos cuantos más sigue siendo la mejor fábrica de animación (ahora dentro de Disney) del mundo cinematográfico actual.
Con «Coco», codirigida por Lee Unkrich (Toy Story) y el animador Adrian Molina (con ascendientes mexicanos) se nos ha dado una película “diferente”, llena de colorido y emotividad, pero también queda la sensación de que, más allá de lo visual (una maravilla, lo anticipamos), se ha tirado de oficio y de fórmulas ya muy manidas.
«Coco» –título que constituye en sí mismo un mcguffin– nos traslada a México y la celebración del Día de Muertos, festividad local que honra a los difuntos cada 2 de noviembre (los yanquis tienen Halloween y nosotros Todos los Santos y Don Juan Tenorio). Una fecha muy tradicional en el que las familias visitan las tumbas y mausoleos, ponen ofrendas de alimentos y flores (sobre todo de cempasúchitl) en altares –en los que no faltan las fotografías de los que ya no están con nosotros–, se ofrecen dulces con forma de calaveras, se usa el papel picado de colores para decorar, en algunos lugares hay desfiles con carrozas y en todas partes música y buena comida. Todo ello se recrea en una película que es un homenaje a esa tradición de recordar a los muertos en México, hecho con detallismo y especialmente mucho cariño y respeto: no en balde, su estreno en el país azteca, un mes antes que en Estados Unidos, se quiso vincular a la celebración del Día de Muertos y ha logrado que sea la película más vista en la historia del país.
Miguel es un niño que sueña con ser músico en Santa Cecilia. Pero tiene un problema: en su familia, los Rivera, una dinastía de zapateros desde los tiempos de la tatarabuela Imelda, la música es tabú. ¿Y por qué? Pues porque el marido de Imelda, muchas décadas atrás, abandonó a su familia para dedicarse a la música y desaparecer. Una desaparición física que en la familia es mucho más, pues no se le menciona ni aparece (al menos de forma completa) en la foto que se coloca en el altar el Día de Muertos para recordar a los familiares muertos.
Si los egipcios “inventaron” y los romanos perfeccionaron la damnatio memoriae, los Rivera no se quedan atrás. Y no sólo se proscribe al innombrable que abandonó a esposa y niña (la Coco del título) sino que, por decisión de Imelda en aquellos tiempos, la música también está prohibida en la familia. Los Rivera son zapateros, no músicos, y esa es la cruz que deberá soportar el pequeño Miguel, que adora a la legendaria figura musical, Ernesto de la Cruz, cuyas canciones canta en secreto.
Cuando el muchacho, a pesar de la prohibición familiar (especialmente de la enérgica y mandona abuela Elena, hija de Coco), decide participar en un concurso de talentos usando una guitarra que perteneció al mismísimo Ernesto de la Cruz, se verá “trasladado” a la Tierra de los Muertos: un lugar en el que, a pesar estar todos fallecidos y convertidos en calaveras andantes, la fiesta y la alegría predominan por encima de todo. Y es que el Día de Muertos es la ocasión en la que, si sus familiares entre los vivos se han acordado de ello poniendo una foto en los altares, podrán “viajar” a verlos y pasar el día “con” ellos, cruzando un puente hecho con pétalos de flores de cempasúchitl. En ese otro “mundo”, Miguel se encontrará con sus antepasados –la tatarabuela Imelda, los tíos Oscar y Joaquín, la tía Rosita, etc.– y con un truhan llamado Héctor, que pedirá su ayuda Miguel para poder “viajar” al mundo “real” de los vivos, ya que casi nadie se acuerda de él; es más, en el momento en que nadie más lo haga, Héctor y su recuerdo desaparecerán para siempre. Miguel, entre unas cosas y otras, se verá atrapado en ese mundo mágico, persiguiendo una bendición y la libertad para poder dedicarse a su pasión: la música.
La trama de «Coco», y como no podía ser menos en el país de Verónica Castro y las telenovelas, es un culebrón familiar, conscientemente asumido y con giros diversos –algunos se ven venir de lejos–, villanos de turno y peripecias mil para que Miguel, Héctor y los Rivera persigan sus propósitos, sus sueños, entre los vivos y los muertos. Cierto es, y entramos en el que probablemente sea el principal demérito de la película, que la narración se vehicula con una hoja de ruta muy sobada y siguiendo el patrón de inicio, planteamiento del problema, “viaje”, encuentros/desencuentros, el problema se complica, giro(s) sorpresa, se toca fondo, epifanía, resolución, reencuentro emotivo y final a lo grande. Tan al pie de la letra se sigue esta fórmula narrativa, en torno a la cual se desenvuelve el argumento, que la película adolece de un ritmo rutinario, en ocasiones salpimentado con alguna secuencia divertida y con guiños diversos que el espectador cazará (o no), pero sin apartarse demasiado de una línea que abunda en lo previsible: ahora pasará esto, ahora aquello, oh vaya, esto no me lo esperaba… ¿o quizá sí? Y es algo que se nota muy especialmente en el tramo central de la película. Incluso se echa mano de recursos facilones, como el del perro alocado que provoca la sonrisa del espectador con sus muecas, o se estira en demasía del personaje con cierto gracejo y que ni puede faltar en una película de este tipo. Todo ello, personajes a menudo clónicos de otras cintas, una sucesión de altibajos y guiños reiterativos (en este caso a la cultura mexicana, de la impagable Frida Kahlo al Jorge Negrete que se esconde tras el ficcionado Ernesto de la Cruz, pasando por los alebrijes, los luchadores y los mariachis), acentúan un guion pensado para agradar, pero sin arriesgarse.
Añadamos que, siendo una película que sus directores han querido que sea para todos los públicos, pero especialmente el adulto, hay temas como el perdón, la memoria (y la memoria condenada a la que hacíamos referencia anteriormente) y el papel de un matriarcado muy dominante que resultan muy interesantes, pero que se verbalizan en un mensaje a veces demasiado conservador a lo largo del filme. Quien esto escribe en ocasiones ha levantado una ceja ante algunas frases y actitudes de los personajes, empezando por esa prohibición de la música (cámbiese por cualquier otra pasión que uno tenga) como sueño a alcanzar, incluso como disfrute personal, que no sólo resulta risible (quizá es lo que se buscaba) sino una quimera.
La tradición impuesta –ese oficio de zapatero que uno heredará, quiera o no, por ejemplo– asume aquí un reverso negativo y la individualidad y el libre albedrío quedan en entredicho. La familia es lo más importante, repiten varios personajes (incluso el propio Miguel la acabará diciendo), pero ¿a costa de la libertad personal? Por supuesto, estas posturas a veces muy cerriles se irán modulando a lo largo del filme, pero no con una evolución “lógica” (o con una evolución lo suficientemente “creíble”), y a la postre queda un mensaje, incluso en el final feliz, de cierta amargura.
Pero esta no es una película agridulce, ni mucho menos. ¿Cómo va a serlo con ese colorido que todo lo llena y que se convierte en uno de los alicientes del filme? La construcción de la Tierra de los muertos, lejos de ser un lugar apagado y triste, muestra la alegría de vivir (valga la ironía subyacente) que los colores imprimen a lo que vemos: un mundo de movimiento, de fiesta constante, de música y esperanza. La construcción arquitectónica de ese mundo es espectacular –como lo era el interior de Riley en «Del revés»–, mostrando elementos muy comunes de la cultura y el pasado mexicano (de pirámides mesoamericanas a iglesias coloniales), con trenes, tranvías y rincones donde en cualquier momento alguien cogerá una guitarra y se pondrá a cantar una tonada conocida por todos.
La música de Michael Giacchino, que en esta ocasión pasa más desapercibido, se tiñe de esos colores y esos sonidos mexicanos, y a ello ayuda también el doblaje local (y no un castellano peninsular con acento mexicano), otro de los aciertos de la película: nótese, por ejemplo, la participación de Gael García Bernal poniendo la voz de Héctor o, como cameo, la de la escritora Elena Poniatowska en los diálogos de la viejita abuela Coco. Y, aunque para el autor de esta crítica no constituya un aliciente, la historia de Coco está trenzada con tanta emoción que resulta prácticamente imposible no enjugarse más de una lágrima. Sí, los creadores saben cómo llevar la historia de esta familia a ese punto de emoción, probablemente excesivo, que hace que nos rindamos ante la película con un pañuelo bien cerca.
Pues es precisamente esa sensación la que tenemos cuando termina el filme: que nos ha enamorado con un precioso envoltorio y una trama con muchas vueltas y retruécanos. Un carrusel de emociones (y canciones), un viaje a los sueños (y el recuerdo a los muertos), una aventura que funde tradición y la máxima modernidad que Pixar puede ofrecer (el grafismo, como siempre, es impecable). Pero, más allá de esos colores y esa música alegre, queda un poso de historia bien contada, sí, y sobre todo magníficamente recreada, pero también con un desarrollo muy previsible. Quizá es que ya estemos tan acostumbrados a las películas y el estilo de Pixar que cuesta ver algo que se aparte de aquello que tan bien y con tanta profundidad supieron hacer en, lo reitero una vez más, «Del revés». O será que quizá algunos nos ponemos pelín tiquismiquis… Sea como fuere, «Coco» es de esas películas que vale la pena ir a ver a un cine de los de pantalla grande. Pues el cine se hizo para películas tan visualmente hermosas como esta.