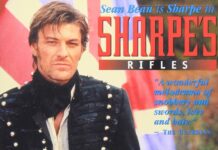Yorgos Lanthimos llamó la atención en 2009 con su filme «Canino» y confirmó su trayectoria en 2015 con «Langosta», peculiarísima y muy íntima revisitación de una ciencia-ficción que últimamente nos está dando muchas alegrías. En esta ocasión, el director y guionista griego remite su última película, «El sacrificio de un ciervo sagrado», a la ley del talión y a un mito sobre el castigo y la retribución; palabras que, por cierto, y de una manera muy descarnada, veremos convertirse en realidad en un momento determinado del filme, cuando uno de los personajes se arranca de un mordisco un pedazo de carne de su brazo y lo escupe, y le dice a otro que lo que acaba de contemplar es una «metáfora». Y es que el mito de Ifigenia está presente más allá del título de la película. Un mito que cuenta cómo Agamenón tuvo que hacer frente a la venganza divina tras cazar a un ciervo en un bosque consagrado a Artemisa y regodearse de ser el mejor cazador; ante tal soberbia (hubrys), la diosa impidió que los vientos llevasen a las naves griegas a Troya hasta que el caudillo aqueo no realizara un sacrificio de sangre: ese sería su castigo (némesis).
La arrogancia también rodea a Steven Murphy, un afamado cardiólogo, acostumbrado a un estilo de vida propio de una clase media-alta muy acomodada: un buen trabajo, reconocimiento, una casa amplia en las afueras, relojes caros que se cambia cada cierto tiempo, un buen coche. Su esposa, Anna (Nicole Kidman), es una oftalmóloga con clínica propia y ambos tienen dos hijos, Kim (Raffey Cassidy) y Bob (Sunny Suljic). La vida de esta familia es tranquila pero también insustancial, con conversaciones tan cotidianos como banales; incluso los momentos íntimos entre Steve y Anna están teñidos de una cierta afectación.
Tras una operación a corazón abierto (secuencia inicial muy impresionable, por cierto), Steven queda con un muchacho, Martin (Barry Keoghan), con quien parece mantener una relación cercana. Steven presentará a Martin en su familia (y pronto descubriremos que le une al muchacho), pero no imagina que las cosas se pondrán cada vez más incómodas con la presencia de Martin cerca de sí y los suyos, y con el mensaje que finalmente desvelará. Cuando el pequeño Bob un día no pueda caminar se iniciará una senda que conducirá a esta familia a la desesperación, y a Steven al castigo y la retribución.
Lanthimos construye un guion que inicialmente despista al espectador, quien en las primeras secuencias del filme no sabe por dónde van los tiros. En aparienciatodo es intrascendente, pero subyace un terror que poco a poco se irá mostrando, pero sin caer en obviedades ni en la consabida música que sube de intensidad como preludio inmediato a un hecho sangriento.
Quizá lo mejor de este filme sea la capacidad para sorprendernos (y dejarnos llevar por esa sorpresa) ante lo que se nos cuenta, pero de una manera sutil incluso en los momentos más intensos; la escena clave entre Steven y Martin en la cafetería, y que dará pie a todo lo que venga a continuación, está rodada con una enorme contención y nos estremece por la “tranquilidad” con que se dice todo. Ayuda a ello que la interpretación de los actores sea muy medida (Farrell, Kidman y sobre todo el joven Keoghan, que se come a ambos con su presencia y su particular dicción), especialmente en una primera mitad del metraje, y que la progresión ascendente en cuanto a las emociones, los miedos y la difícil toma de decisiones sea pausada, sin atisbos de un dramatismo exagerado.
 Se acompañan las imágenes de una música también muy sobria –a partir de piezas clásicas de Bach, Schubert y Ligeti, en esencia–, en la que de tanto en tanto destaca un inquietante acordeón (a cargo del finlandés Janne Rättyä), una personalísima interpretación de “Burn” de Ellie Goulding a cargo de la joven Rafffey Cassidy o incluso el latido de un corazón. Lanthimos juega con los pasillos de un hospital y los interiores de la casa de los Murphy como asfixiante geografía sobre la que se mueven los personajes, y con una fotografía teñida de luces tenues.
Se acompañan las imágenes de una música también muy sobria –a partir de piezas clásicas de Bach, Schubert y Ligeti, en esencia–, en la que de tanto en tanto destaca un inquietante acordeón (a cargo del finlandés Janne Rättyä), una personalísima interpretación de “Burn” de Ellie Goulding a cargo de la joven Rafffey Cassidy o incluso el latido de un corazón. Lanthimos juega con los pasillos de un hospital y los interiores de la casa de los Murphy como asfixiante geografía sobre la que se mueven los personajes, y con una fotografía teñida de luces tenues.
Inevitablemente surgen las referencias de películas como «Funny Games» de Michael Haneke en el tramo final, del Kubrick de «La naranja mecánica» y «El resplandor» e incluso de filmes tan sensorialmente densos como «Carretera perdida» de David Lynch, y que Lanthimos parece querer pasar por su propio tamiz. Pero, para quien esto escribe, lo que sobrevuela la película es el eco de la tragedia de Sófocles y Eurípides, de Edipo Rey y Antígona del primero a Medea e Ifigenia en Áulide del segundo.
Pero lo cierto es que cuanto menos se “sobreanalice” esta cinta, mejor, dejando al espectador la sensación epidérmica de haber contemplado una tragedia clásica con lenguaje cinematográfico y muchas escenas en las que no queda claro lo que se quiere decir.
Hay muchos momentos en que los personajes actúan con una también aparente contradicción entre lo que muestran de sí y lo que son, y parecen querer ir más allá de lo que se ha decidido que sea su destino. Los diálogos a menudo son escuetos y priman más los silencios incómodos y las imágenes descorazonadoras. Precisamente es la incomodidad, aunque diría más, el desconcierto lo que prima a medida que la trama (o el cumplimiento de un mandato divino) se va mostrando en sus más desgarradores detalles y en un crescendo cada vez más insoportable para los personajes; una sensación que también se traslada a los espectadores, que asistimos a este “drama” entre el estupor y la incredulidad.
El resultado es una película muy perturbadora, difícil de clasificar y de lectura muy antropológica; muy “griega”, de hecho, y en torno a conceptos capitales como el perdón (o la incapacidad para pedirlo), la condena y el destino. Una película que no dejará indiferente, como no lo hizo en el Festival de Cannes 2017, donde se llevó un merecido galardón al mejor guion, o entre los asistentes del más reciente Festival de Cine de Sitges. Un drama muy trágico, pues, etimológicamente hablando.