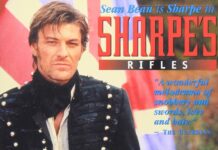Con un título de cuento de hadas (“Érase una vez…») y con Hollywood como escenario, la 9ª película de Quentin Tarantino –con ese número ordinal que tanto se promociona en carteles y teasers publicitarios, previo a ese supuestamente último y décimo filme original del cineasta estadounidense, si no contamos ese proyecto de Star Trek que tiene más ojos que el Guadiana, que pondrá fin a su carrera… presuntamente– parece ser la culminación de una carrera. De hecho, si tiramos de memoria histórica, resulta lógica una película como “Érase una vez en Hollywood” en la filmografía de Tarantino, tenía que llegar, contemplas filias cinéfilas (y cinéfagas) de alguien que parece haberse preparado toda su vida para un filme de estas características.
Presentada en el Festival de Cine de Cannes el pasado mes de mayo y estrenada en Estados Unidos el 26 de julio, llega a las carteleras veraniegas españolas un filme que en su montaje para salas dura 165 minutos, pero no ofrece todo el metraje rodado por Quentin: tendremos que esperar a la versión extendida (con las escenas eliminadas) de cuatro horas en formato miniserie que ofrecerá Netflix más adelante para disfrutar de todo lo que quiso contar en este filme y finalmente no pudo. (Nota: la verdad sea dicha, a estas alturas de películas de estándares Vengadores, tampoco pasaría nada si se estrenase en salas dicho montaje último, aunque los exhibidores se rasgarían las vestiduras y se estrujarían las meninges para encontrar pases de un filme de cuatro horas.) Cierto es que esas casi tres horas dejan una sensación de que se ha escamoteado (bastante) en la sala de montaje y ello se percibe en una versión para la gran pantalla que tiene algunos problem(ill)as de ritmo.
Pero vayamos al grano y sin ánimo de destripar aspectos de la trama; sólo anticiparemos que, como en “Malditos bastardos” (2009), Quentin le ha cogido el gusto a jugar con las historias alternativas… y hasta ahí podemos leer. «Érase una vez en Hollywood» cuenta la historia de dos perdedores: por un lado, Rick Dalton (Leonardo DiCaprio), un actor de televisión y cine en horas bajas, cuyos laureles en la pequeña pantalla hace tiempo que se ajaron y que ahora, ese febrero de 1969 en el que se sitúa la trama, va de papel secundario en papel secundario, en productos de serie B o en roles episódicos de villano para series de televisión; y por el otro, Cliff Booth (Brad Pitt, que no parece tener en este filme los 56 años que cumplirá en diciembre), el especialista o doble de acción (un stuntman en lengua de los anglos) habitual de Rick y, en los últimos tiempos, su chofer y persona que arregla lo que no funciona en su casa. Allí donde va Rick le acompaña Cliff, y si el primero trabaja el segundo quizá pueda lograr un trabajo o, en el peor de los casos, se irá a arreglarle la antena de televisión de su casa o lo que se tercie.
La primera parte del filme, prácticamente dos horas, se centra en ambos personajes, con flashbacks al pasado de ambos o a momentos que se nos antojan divertidos –esa recreación de Rick como eventual sustituto de Steve McQueen en «La gran evasión» o la “pelea” de Cliff con Bruce Lee (en la época en que este interpretó a Kato en la televisiva serie «El avispón verde»)–; pero debemos añadir a Margot Robbie como Sharon Tate, que se nos presenta en ese parte del filme como una promesa del cine, recién casada con Roman Polanski, disfrutando de fiestas en su casa en Cielo Drive (en una residencia al ladito de la cual vive Dalton) o en la de amigos, codeándose con otras estrellas del Hollywood y el mundillo musical de entonces en Los Ángeles. Mientras Dalton se encarga del (para él, complejo) rodaje de filme se segunda fila (anticipando los espaghetti western que su agente le anima a realizar en Europa para relanzar su carrera) y Booth visita el rancho de un antiguo productor ahora ocupado por la familia Manson (ya sabéis, la que posteriormente asesinará a Tate y a varios amigos suyos), Sharon se mirará en el espejo de una película en la que participó y se emite en sesión matiné en un cine angelino, y disfrutará de verse en la gran pantalla y de que los espectadores se rían con su interpretación y sin que sepan que la actriz está con ellos en la sala. Quizá pueda parecer prescindible el personaje en esta primera parte del filme, pero constantemente estaremos pensando, al verla, en lo que le sucederá unos meses más adelante.
Esta primera parte es, sin duda, la mejor de un filme que desborda referencias cinéfilas, musicales y también televisivas que un Quentin Tarantino director-guionista nos ofrece como migas de pan o hilos de Ariadna a nosotros, espectadores, como muestra, quizá, de ese Quentin Tarantino espectador de hace décadas. Un juego especular que, a su manera, ya realizó en filmes anteriores –de «Pulp Fiction» y «Jackie Brown» a «Django desencadenado» y «Los odiosos ocho»– y que muestra las constantes de una filmografía (y una cinefilia) que se construye a través de lo que uno ha visto en el viejo televisor de su casa y ha mamado desde pequeño. Y es que estamos ante un tipo que ha visto y recreado mucha serie B en sus guiones y películas, alguien que reivindica la labor de los especialistas, alguien que se fija en ese Hollywood de finales de los años sesenta que muta a otro estilo de cine, al margen (o sobre los restos) de un studio system en barrena, y con la televisión como ya lugar de retiro de las grandes estrellas cinematográficas y espacio natural de seriales del Oeste (de donde sale Dalton) y formatos policiales. De hecho, no deja de resultar curioso que el trío de asesinos, auspiciados por Charles Manson, que iba a perpetrar la matanza en casa de Polanski (ausente) y Tate aquella noche del 9 de agosto de 1969, comenten en una secuencia del filme que hay que cargarse los referentes cinematográficos y televisivos con los que crecieron.
 Si en la primera (y extensa) parte del filme Quentin pone su foco en ese febrero de 1969, las fiestas, los rodajes, los actores, productores, directores, agentes y demás parafernalia de un Hollywood en mutación, la segunda (y más corta) parte es netamente tarantinana y muy reconocible en su estilo, aunque resulte más irregular y de final algo más abrupto. Un tramo final más vitriólico y paradójicamente menos original (a pesar de lo que Tarantino ofrece); resulta irónico que sea la primera parte, la más referencial en cuanto a cinefilias que han construido la filmografía de Tarantino, la que acabe siendo (mucho) más interesante y rica en detalles que una segunda en la que se nos acaba ofreciendo lo de siempre o aquello que se supone debemos esperar de un filme de Tarantino. Nos seduce más (o al menos lo hace en quien esto escribe) con los ecos que han alimentado su cine que con las tripas que lo conforman.
Si en la primera (y extensa) parte del filme Quentin pone su foco en ese febrero de 1969, las fiestas, los rodajes, los actores, productores, directores, agentes y demás parafernalia de un Hollywood en mutación, la segunda (y más corta) parte es netamente tarantinana y muy reconocible en su estilo, aunque resulte más irregular y de final algo más abrupto. Un tramo final más vitriólico y paradójicamente menos original (a pesar de lo que Tarantino ofrece); resulta irónico que sea la primera parte, la más referencial en cuanto a cinefilias que han construido la filmografía de Tarantino, la que acabe siendo (mucho) más interesante y rica en detalles que una segunda en la que se nos acaba ofreciendo lo de siempre o aquello que se supone debemos esperar de un filme de Tarantino. Nos seduce más (o al menos lo hace en quien esto escribe) con los ecos que han alimentado su cine que con las tripas que lo conforman.
Que el filme, al recortarse para un metraje que contente a los exhibidores en cines, adolece de un ritmo algo irregular, es evidente, y más en secuencias excesivamente alargadas como la estancia de Booth en el rancho que ahora ocupa la familia Manson. Pero también es cierto que esos 165 minutos no se hacen pesados ni se te ocurre mirar la hora en el reloj. Cameos (habrá que esperar a la versión extendida en Netflix para descubrir los que se quedaron fuera de este theatrical cut), diálogos (la conversación de Dalton con el representante que encarna Al Pacino al inicio del filme, por ejemplo) y pequeñas píldoras, como aquellas referentes a Booth y su “intrahistoria”, ayudan a que se sostenga un filme que resulta, en cuanto a trama (y al margen del tramo final), el más “convencional” de la filmografía de Quentin Tarantino. Puede que “Érase una vez en Hollywood” sea el filme que nos permita conocer (más de cerca aún) al Quentin Tarantino netamente espectador: aquel que se alimentaba de cereales, seriales televisivos y cine de serie B. Pero, lo cierto es que eso es algo que siempre hemos podido captar en sus anteriores películas… aunque quizá no de una manera tan diáfana como en esta ocasión. Y quizá disfrutemos de esos detalles más y mejor que en ocasiones anteriores.