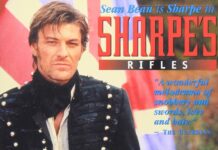“Ponyo en el acantilado” fue presentada con la máxima expectación en la pasada edición de la Mostra de Cine de Venecia, pues suponía el regreso cinematográfico de Hayao Miyazaki, enconado defensor de la animación tradicional, tras “El castillo ambulante” (2004). Algo de morbosidad había también entre tanta expectación: la película era el nuevo proyecto del estudio Ghibli tras el fiasco descomunal de los “Cuentos de Terramar” (2006), filme dirigido por el hijo del prócer, Goro, y del que las malas lenguas decían que había causado una brecha irreconciliable en el clan Miyazaki.
En rueda de prensa, el ilustre animador japonés, “el mejor del mundo” según John Lasseter (no anda desencaminado: tras la desaparición formal de Don Bluth es el único que sigue empleando técnicas de animación no digitales), se encargó de desmentir este extremo, afirmando que había tomado a su vástago como modelo para el protagonista de su obra, Sosuke. También formuló una idea fundamental, por lo que tiene de esencial para la comprensión de su cinematografía: “Cuando veo grupos de niños encuentro la fortaleza para seguir adelante con mi mensaje de esperanza”.
Desde “Nausicäa en el Valle del Viento” (1984), ese “mensaje de esperanza” ha sido el motor que ha impulsado su filmografía. De las diez películas rodadas desde 1979, quizás sea “Ponyo en el acantilado” la más infantil de todas, pero no por ello la más floja. Es más, si la analizamos en base al hándicap del que parte, su orientación hacia un cierto público muy definido, deberemos considerarla como una de las mejores. Y es que hacer buen cine para niños es algo muy, muy difícil.
 Si encima, no sólo haces buen cine, sino que además tratas a los niños con un respeto reverencial, convirtiendo cada fotograma en un homenaje para la vista, cuidando cada arista de los personajes, sus animaciones, sus preocupaciones o su aspecto, o concibiendo una trama desbordante de imaginación, con mundos fantásticos que no resultan sosos, entonces la empresa se vuelve prácticamente misión imposible para cualquiera que no se llame Hayao Miyazaki.
Si encima, no sólo haces buen cine, sino que además tratas a los niños con un respeto reverencial, convirtiendo cada fotograma en un homenaje para la vista, cuidando cada arista de los personajes, sus animaciones, sus preocupaciones o su aspecto, o concibiendo una trama desbordante de imaginación, con mundos fantásticos que no resultan sosos, entonces la empresa se vuelve prácticamente misión imposible para cualquiera que no se llame Hayao Miyazaki.
Lo que va a poderse disfrutar en “Ponyo en el acantilado” es puro delirio visual y artístico. Una original obra maestra que, basándose libremente en «La sirenita» de H.C. Andersen, y en una leyenda japonesa del siglo VIII llamada «Urashima Taro», fusiona, sin que el resultado sea alarmante, cultura occidental y oriental, transmitiendo un ecuménico mensaje de paz sólo entendible desde el lenguaje de la infancia.
Porque el filme habla el idioma de la amistad universal, la que no entiende de razas, ni de países, ni de edades. Sosuke acepta a Ponyo, princesa del mar, con la naturalidad de quien aún no ha sido contaminado por los prejuicios. Como todo en “Ponyo en el acantilado” baila al son de los acordes de este noble sentimiento, los acontecimientos y las acciones que tienen lugar en la cinta responden a la lógica de la pura fraternidad, en donde la maldad y los problemas son simples pesadillas surgidas de malos sueños.
 También hay una sólida defensa del medio ambiente, y una reivindicación, como siempre sucede con Miyazaki, del papel de la mujer. La tradición japonesa es muy matriarcal, por eso mujeres como Lisa, la madre de Sosuke, o Ponyo, o la Diosa del Mar, adquieren una relevancia especial en su cine. Quizás, en su anhelo por difundir su mensaje de esperanza, el realizador busque también una fácil identificación entre sus protagonistas y su público, al convertir a ésos en niños normales arropados por sus madres.
También hay una sólida defensa del medio ambiente, y una reivindicación, como siempre sucede con Miyazaki, del papel de la mujer. La tradición japonesa es muy matriarcal, por eso mujeres como Lisa, la madre de Sosuke, o Ponyo, o la Diosa del Mar, adquieren una relevancia especial en su cine. Quizás, en su anhelo por difundir su mensaje de esperanza, el realizador busque también una fácil identificación entre sus protagonistas y su público, al convertir a ésos en niños normales arropados por sus madres.
Miyazaki se fue de vacío de la Mostra, a pesar de los aplausos. Su corona se la birló «The wrestler». No discutiremos en esta crítica si la decisión del Jurado fue polémica o no, ya que eso equivaldría a crear un conflicto innecesario, algo que no es admisible en la crítica de una película que, cuando terminas de verla, te hace mejor persona. ¿Cuántas consiguen, hoy en día, algo tan simple y a la vez tan complejo?