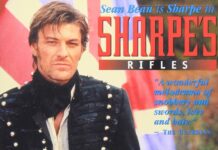Es Navidad de 1991 y la Familia Real Británica se reúne en su finca de Sandringham (Norfolk, Inglaterra). Es una de las últimas vacaciones que la princesa Diana, de nombre completo Diana Frances Spencer, pasará con su familia política. “Spencer” cuenta la historia de estos tres días cruciales de su vida o, más bien, de una versión de ellos imaginada por el director Pablo Larraín (“Jackie”). El film, protagonizado por Kristen Stewart, se describe en sus créditos iniciales como una fábula basada en una tragedia real, en lo que es toda una declaración de intenciones: la realidad biográfica de Diana no es más que inspiración.
“Spencer” es un retrato psicológico de una mujer que se siente atrapada, sola e incomprendida. Lo importante no son los hechos, sino las emociones: angustia, ansiedad, opresión. El film se aleja de las convenciones del drama y se acerca al terror psicológico para crear una sensación de malestar envolvente. Inventa, interpreta y experimenta con el objetivo claro de transmitir al espectador al menos una parte del desasosiego que consume a Diana. En esto, es muy efectivo. Desafortunadamente, lo es a costa de casi todo lo demás.
La Familia Real hace las veces de decorado y el contexto es prácticamente inexistente. La insistencia en presentar el aquí y el ahora de forma vívida, y solo el aquí el ahora, solo aquello que Diana ve y siente y sufre, sacrifica la profundidad del resto de personajes y sacrifica también el alcance de un guion (escrito por Steven Knight) que parece incapaz de salir de las tres o cuatro ideas principales en torno a las que gira toda la narración, que se exponen durante los primeros minutos y que, a parir de ahí, no hacen más que repetirse sin parar.

La reiteración constante es agotadora, así como la sucesión inacabable de primeros planos. La película utiliza una y otra vez los mismos recursos hasta que pierden toda la fuerza y la capacidad de generar tensión o asombro. Un ejemplo de ello es la figura de Ana Bolena, cuyo parentesco con los Spencer sirve de excusa para conjurar visiones ominosas y dibujar paralelismos entre ella y Diana. No es una idea precisamente sutil, pero sí audaz. Irrumpe en la estética noventera como un soplo de aire fresco, afianzando la noción de que estamos viendo una fábula y no un biopic clásico.
Pero lo que en un principio aporta sabor, se desgasta hasta el hartazgo y genera una frustrante sensación de superficialidad. Al fin y al cabo, los puntos en común entre ambas mujeres son mínimos. La impresión es que se quiere dar más interés a Diana apropiándose de la mística y el atractivo de un personaje histórico con el que poco tiene que ver. Cuanto más se esfuerza la película en recalcar el parecido, más tenue resulta. ¿Hemos de olvidar que antes de esposa de Enrique VIII, Ana Bolena fue su amante? ¿La razón de su divorcio, la mujer con la que estaba desesperado por casarse a pesar de los inconvenientes? Al margen de su final, su historia recuerda más a Camilla que a Diana.
El vestuario y la fotografía son notables pero, cuando se toma en consideración todo lo anterior, no ayudan a disipar la percepción de que estamos ante un producto tirando a banal, camuflado detrás de una ambientación exquisita y elegante. Igual que un videoclip repleto de cambios de atuendo y hermosos escenarios.

Otro efecto secundario de la falta de contexto es que el comportamiento de Diana a veces suscita más exasperación que simpatía. Podemos sentir su angustia, sí, pero el film se olvida de justificarla. Confía demasiado en la suposición de que el espectador ya conoce los pormenores de su vida, en la predisposición de la audiencia a tomar partido. No me cabe duda de que en muchos casos funcionará, pero en el mío no ha sido suficiente. Aún más cuando cuesta ver a las personas reales en los personajes que aparecen. Incluso en Diana, a pesar de una Kristen Stewart inspirada. Para una película tan decidida a tomarse toda serie de libertades creativas, depende demasiado de que los espectadores tengan en cuenta lo que de verdad pasó (o que lo ignoren, según convenga).
Las reacciones de la Princesa de Gales son, en el último tramo del film, excesivas desde el punto de vista tonal. Ni siquiera las tendencias semi-oníricas del relato evitan que el clímax durante la cacería de faisanes desentone por chocante, histriónico e implausible. Sirve como conclusión relativamente satisfactoria en cuanto a que supone la liberación de una protagonista que parecía abocada a desmoronarse, pero de nuevo cuesta reconciliar lo que vemos con lo que sabemos. Es un final simplista, que además se apoya en un simbolismo de lo más obvio: del faisán atropellado a la cacería interrumpida.
Las escenas más íntimas entre Diana y sus hijos o sus conversaciones con Maggie (Sally Hawkins) y, hasta cierto punto, con Charles (Jack Farthing), poseen una mesura y delicadeza que escasean, pero que proporcionan los momentos más disfrutables, auténticos y reveladores. “Spencer” se habría beneficiado de un mayor hincapié en estos aspectos, pero se pierde en su propia ceremonia fabulosa, superficial y, sobre todo, redundante.